¿Soy lo que siento?
Conocí a Enrique Gómez León hace mucho tiempo, no sabría precisar cuánto pero desde luego no menos de dos décadas. Recuerdo dos cosas de él: su look motero con chaqueta de cuero y gafas oscuras; y su viva inteligencia bien nutrida de ironía.
Por aquellos días, Enrique había publicado un libro de relatos llamado No solo de pan vive el hambre, que nunca llegué a leer a pesar de la curiosidad que me produjeron su llamativo título y la presentación del mismo que hizo su autor, compañero de gremio y responsable entonces de la coordinación de la materia de Historia de la Filosofía en la extinta PAAU en la URV de Tarragona.
No he vuelto a saber de Enrique hasta hoy mismo en que el azar, o más probablemente el algoritmo de Google, me ha puesto delante un excelente artículo, marca de la casa, a propósito de la llamada "Ley Trans" que quiero compartir con mis lectores, si acaso queda alguno, para estimular la reflexión y el debate sobre tan controvertida cuestión. Sirva también como homenaje, tardío que no póstumo, a un viejo amigo.

Durante 2.500 años, cientos de
personas –de manera explícita: escribiendo libros, reflexionando en voz alta,
trabajando en el laboratorio–, y tal vez todas o casi todas las personas que
han vivido en el planeta Tierra, han dedicado en algún momento un esfuerzo para
cumplir la tarea que impuso la locución griega: procurar conocerse a uno mismo.
Hay que llamarlo tarea porque desde
siempre hubo la sospecha de que la tendencia al autoengaño, el disimulo, el
olvido o la mala fe son acompañantes habituales en nuestras vidas, tantas veces
deseosa de chapotear en la ignorancia deliberada. Es una tarea porque, mucho
antes de que el psicoanálisis colocara en el centro de la discusión la
importancia de lo inconsciente en las decisiones aparentemente conscientes,
tipos como Platón, Séneca, san Agustín, Montaigne... ya apuntaron las mil y una
tretas de que uno se sirve para eludir las verdades incómodas acerca de sí
mismo.
Es una tarea, repetiremos una vez
más, como demuestran las grandes novelas de formación, los grandes poetas de la
experiencia, que han consagrado miles de páginas y miles de horas a destilar el
perfume oculto de la existencia, su secreto, su sentido, su, tal vez, falta de
sentido e inevitable incertidumbre. Es el Wilhelm Meister de
Goethe, o el Retrato del artista adolescente, de Joyce, o Las
tribulaciones del joven Törless, de Musil. Pero también todo Dostoievski, o
Stendhal, o Cervantes, o Dante, o el Quadern gris, de Josep Pla:
obras ejemplares que se sostienen porque en ellas bulle algo así como la
búsqueda del propio yo, con cuantos matices queramos.
Y he aquí que 2.500 años de reflexión,
incluidos algunos siglos de microscopio y unos cuantos años de análisis
matemático de datos sociológicos, acaban de convertirse en antiguallas carentes
de interés mediante la generosa labor de nuestro bondadoso gobierno.
Gracias a la llamada ley trans
queda abolida la trabajosa inspección de la propia naturaleza, pues a partir de
ahora es el sentirse de un modo u otro, que puedes o no verbalizar de
inmediato, lo que te constituye y te hace ser aquí y ahora. Las ventajas son
prodigiosas. Ya no más dudas, pasos atrás, revueltas, arrepentimientos o
búsqueda de pruebas...: todo eso forma parte de la hojarasca que el viento del
progreso arrincona en los basureros de la historia. Y es tan así, que aquellos
que no compren la solución pueril al problema –somos lo que sentimos– podrán
ser acusados de negar el problema, como si denunciar la inutilidad de los pases
mágicos para curar el cáncer negara la enfermedad y no simplemente la
ineficacia de la terapia.
El mérito es más que notable, pues
la nueva ley apuntala y certifica lo que otras leyes muy anteriores ya
presagiaban: el derribo del sistema educativo. Pues en efecto: ¿qué puede
enseñarle a un iletrado o una iletrada de 3º ESO un pensador como Aristóteles,
un científico como Darwin, si a lo peor contradice de plano lo que el chico o
chica dicen sentir? Aplaudamos la valentía del legislador, que logra satisfacer
de esta creativa manera el anhelo de igualdad de nuestra especie: a ver si él o
ella –Descartes, Teresa de Jesús, Newton, Tolstoi...– se creen que pueden
enseñarnos algo a nosotros, que somos los que sentimos lo que sentimos.
¡Estaríamos buenos!
Es probable que aún se deba
completar el desarrollo de lo que la norma lleva implícito, pero debemos tener
confianza. Así, esperamos que llegue el día en que nadie pueda ser internado en
el hospital cuando dice que está bien; que nadie juzgue perturbada a una
persona de 25 kg de peso que afirme estar gorda y que, oh infamia, procure
alimentarla a la fuerza.
Costará, pero llegará el día en que
la poli deje de practicar pruebas de alcoholemia, ya que será por fin asumido,
incluso por los recalcitrantes, que si uno dice estar bien y ser capaz de
conducir, entonces está bien y es capaz de conducir. Y qué hermoso será cuando
por fin cualquiera sea simpático porque así lo cree, generoso porque así lo
siente, buena persona porque siempre lo ha afirmado con unción.
Almas cándidas dirán que todo esto
es sacar de quicio lo que afirma la ley, aunque para pasmo y alegría del mundo
es exactamente lo que la ley dice: no hay más tribunal que la propia voluntad
del sujeto, no hay instancia ajena al propio yo que pueda evaluar lo que yo
afirmo. Es casi inevitable recordar por ello unas premonitorias palabras de
Shakespeare, aquel reaccionario. Se hallan en el acto V de La tempestad,
y las pronuncia una ilusionada Miranda: «¡Oh qué maravilla!¡Cuántas criaturas
bellas hay aquí! ¡Cuán bella es la humanidad! Oh, mundo feliz, en el que vive
gente así».
Aldous Huxley toma uno de los
versos para titular su novela más famosa: Un mundo feliz. Gracias
al colosal empeño de nuestros jefes, nos aproximamos a este mundo que tan feliz
hará a los rebaños. Da gusto saberse tan cerca de estos tiempos de plenitud,
bondad y belleza: tal vez no sea casual que la banda sonora de estos tiempos
sea el reguetón.
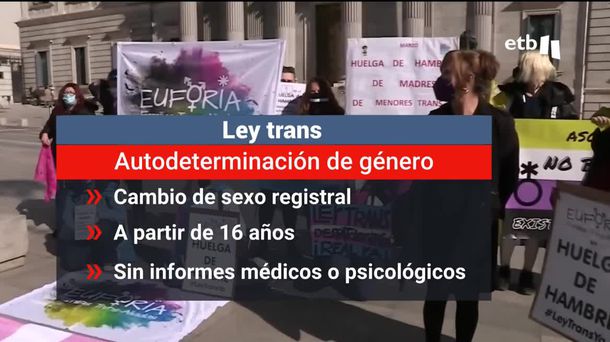

Comentarios
Publicar un comentario